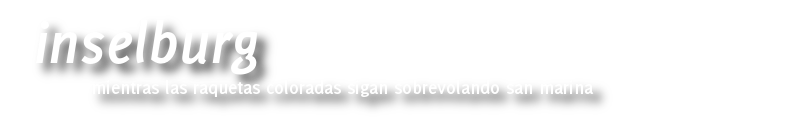Únicos y desleales
Posted on 11. Oct, 2011 by tabs in Uncategorized
Era una de esas frías noches de verano, en las que parece que el mundo decide darte un respiro climatológico y dejarte llenarte los pulmones con algo de aire fresco. Mientras los más sensibles escupían sobre la conciencia de (quizá algún) Dios y amenazaban con resfriarse a causa del súbito y drástico cambio de temperatura, un tipo al que en absoluto recuerdo hablaba en televisión (quizá en una película... ¿o tal vez lo he leído?) sobre la identidad del individuo. No recuerdo ni qué dijo ni a cuento de qué, pero fue realmente revelador. Sorprendentemente revelador, teniendo en cuenta que sólo recuerdo la palabra "identidad". El caso es que llevaba yo algún tiempo dándole vueltas a un concepto un poco, en palabras de Forges, terriblemente cuyuntural, y no conseguía ponerle nombre. Y de pronto llega este Don Juan, esta Claudia Schieffer o este Leon Tolstoi y me lo planta cual pino en una tarde de primavera (de las de sin alergia): ¡identidad! Fabuloso término, terminológica fábula, maravillosa palabra que describe no exclusivamente lo que somos (de hecho, rara vez lo que somos) ni lo que queremos ser, si no lo que hay en lo más profunda de nuestras entrañas, lo que seríamos de no vivir en un mundo cruel, devastado y devastador. La identidad del individuo, ese concepto tan desgastado por la mala mala propaganda procapitalista y sin embargo tan vivio y tan dador de creatividad, de espontaneidad y, aunque indirectamente, de felicidad. Y ahí se queda esperando mientras los adolescentes tratan de encajar a costa de su maravilloso flequillo de Tintín y una inexplicable afición al universo de Star Trek, el nuevo aristócrata calcina en su nueva chimenea los pósters de las películas de los '50 a las que rezaba cuando era joven para hacer sitio a los aburridos cuadros de un tal Mucha que, aunque dicen que tiene un estilo jovial, es más aburrido que Metrópolis después de un buen cocido y el gafapasta de turno niega todo deseo de ver Cowboys VS Aliens en favor de tragarse la última ingenialidad del mataespíritus de un tal Isaki Lacuesta, que no es ni japonés ni conquense. Pero ella perdura e insiste, atacándonos por las noches. Revive en la intimidad del aventurero, que abre por la noche el rabillo del ojo, se asegura de que esté todo despejado, y se escapa a huradillas a comerse el último bombón de chocolate blanco y disfrutar de alguna macarrada de Steven Seagal con un buen bol de palomitas mientras su pareja sigue durmiendo con la boca abierta babeando las páginas de Guerra y Paz.
Pero me estoy enrollando demasiado en exaltar a este bello individuo que, de cuando en cuando, revolotea por nuestra cabeza y nos recuerda lo que deberíamos querer ser (en contra posición con lo que nuestras circunstancias quieren que seamos) y si es feroz y el espíritu del individuo lo permite, nos abofetea con la fuerza de Stalone (en sus mejores épocas) hasta que despertamos efímeramente (porque la idea sólo perdura unos segundos) del letargo del encaje, recordándonos tenaz y fríamente que el concepto de identidad no es exclusivo del álgebra. Y es que en realidad ese es el verdadero problema de la identidad, que es terriblemente sencillo olvidar su importancia. ¿Qué puede hacer la tenue identidad, solitaria y febril, frente al reconfortante estímulo de la aprobación social?
Ahora que todos los prejuicios clasistas están al límite se su existencia, ahora que sólo se alimentan con los rastrojos de una inmundicia elitista (que, aunque joven de aspecto, apesta a viejunidad) y una generación podrida con un pie en la tumba, ahora que habíamos privatizado y arruinado la extinción de la identidad, aparece la competencia. Vivimos en un mundo de inhibidores de la identidad, están en cada esquina, bajo cada adoquín, escondidos detrás de las cortinas, en el interior de las frutas, en el culo de cada futbolista, bajo las teclas de tu teclado. Incluso el mejor amigo de nuestra sociedad, la televisión, es uno de ellos. ¡Hasta tú, querida, amada, fiel, maravillosa, creativa, inigualable dadora de felicidad y deseable televisión, hasta tú eres uno de esoso terribles anticronopios que cuchichean a nuestras espaldas para desidentidarnos! ¡Terrible mundo en el que uno no puede fiarse ni de su mejor amigo!
Pero es que en realidad el problema de la identidad se presenta cuando hacemos de nuestro mejor amigo algo que hay que pegar a nuestros hombros con pegamento. Toda pérdida de la existencia de uno mismo empieza cuando uno intenta meter la tuerca en el tornillo equivocado, cuando nos forzarnos a nosotros mismos a situaciones que nos contrarian. Porque no nos engañemos, cuando nos esforzamos por hacer cosas que no queremos (pero consideramos que tenemos) que hacer de forma repetida y constante no estamos haciendo otra cosa que intentar cambiar lo que somos. Así que, después de todo, el mayor inhibidor de nuestra identidad somos nostros mismos. Las razones son tan infinitas o inacabables como El Aleph (a interpretar en función del adoctrinamiento académico de cada uno) pero son tan diversas y graciosas que merece la pena comentar alguna de ellas, alejándonos de ese hiriente sarcasmo que tanto daño ha hecho ya a la sociedad: ¡ay..!
Hombres de trabajo, trajeados y con corbata, relativamente adinerados, viven por y para su dinero. Se acuestan cada noche de la misma forma que se levantan: pensando en la siguiente operación financiera. Un par de operaciones exitosas les hacen medio ricos y deciden ir a por el otro medio. Diez años más tarde tienen su capital por medio mundo, viven en una mansión y tienen suficiente para retirarse en una casita con vistas al mar, jardinero, criado y un Jamie Oliver encargado de la cocina de por vida. Pero siguen trabajando, reuniendo más millones. ¿Avaros hijos de puta cargados de vanidad, que sólo quieren tener más millones que el de al lado? No sólo. Han hecho de su profesión su identidad.
Maestro severo, educador por naturaleza, con un gran sentimiento de responsabilidad por su trabajo. Sin pareja, sin hijos, acaba desgastando las relaciones con los pocos amigos que le quedaban de la universidad a base de rechazar ofertas. Se emplea a fondo con sus alumos, que acaban superando la asignatura y nunca miran hacia atrás. Diez años después el maestro se levanta pensando en la clase de ese día y se acuesta pensando en la siguiente. No hace nada más, ve algo de televisión para entretenerse, un día se hace unas croquetas, lee algún libro sobre métodos pedagógicos. Un día en el colegio se ensaña con otro profesor que critica sus métodos. Ha hecho de su profesión su identidad, y con eso no se juega.
Reaccionarios, revolucionarios, quejicas y hombres con buenas intenciones. Todo el día reunidos planeando la próxima manifestación: una a la semana, por lo menos. Pasean por el mercadona tatareando los últimos himnos reveindicativos, que se han convertido en la banda sonora de su vida. Adaptan su forma de actuar, su forma de moverse y su forma de hablar a la revolución. Su música favorita es revolucionaria, sus camisetas lo son. Su literatura se adapta a su ideología y no trasciende de ella. Sólo van al cine para ver cine social. Se acuestan igual que se levantan: tratando de encontrar el próximo lema. Diez años depués se levantan un día y se miran al espejo. No pueden discutir con nadie sobre política, porque todos sus amigos son de su misma corriente ideológica. Han hecho de la revolución su identidad.
Pijas, músicos, políticos y fanáticos deportivos; deportistas, cineastas, artistas, intelectuales... turistas apasionados, abogados dedicados, homosexuales... físicos teóricos. Maravillosamente sencillo es caer en la trampa del inhibidor. Un hobbi, una profesión, algo que te guste. Explótalo demasiado, empieza a rechazar lo demás para perfeccionar tu técnica... estás jugando con fuego. Empiezas tocando el clarinete porque Woody Allen es tu Dios y llegas a los 20 consagrado a una disciplina elitista en la que el que no toca un instrumento no es digno de disfrutar de tu presencia. Empiezas leyendo a Tolstoi, calzando unas super-mega Nikes, aprendiendo teoría económica con un "for Dummies", y un día te despiertas y descubres que estás basando tu existencia en una sola causa. Y en realidad eso no es una identidad, una identidad es una superposición de causas perdidas (el que piense que hay alguna causa que no esté perdida de antemano, que ignore el calificativo) que el humano explota sin éxito hasta la muerte por el simple hecho de que disfuta haciéndolo. No una única causa autoimpuesta por (vete tú a saber qué tonterías sobre) la ética, el sentimiento del deber, presión social... o más generalmente, la soberbia.
¡Otro descubrimiento reciente, la soberbia! Otro de esos conceptos descarriados que vacilan por mi mente buscando el circuito neuronal adecuado y cuyo nombre uno desconoce. Y es que yo siempre he asociado la soberbia a la arrogancia altiva, cuando tiene un significado mucho más profundo. Me leyó hace poco mi chica la definición Wikipedial en una (corta pero) interesantísima sesión de descubrimiento por los montes de la maravilla colaborativa (wikijourneys, que los llamo yo). A parte de otros muchos rasgos que no estoy de humor para discutir, hablaba de la necesidad de la superioridad de algunas almas perdidas y corruptas que andan por los lares del planeta. La frase tomaba un tinte algo siniestro cuando afirmaba que el individuo soberbio, buscando su superioridad en el campo conveniente para el contexto que fuera, llegaba incluso a optar por degradar al resto de participantes. Una bonita explicación sobre por qué a la gente le encanta cotillear con otra gente a las espaldas de otra otra-gente: la degradación de otros individuos por parte de un conocido común supone la escalada de un peldaño en tu nivel propio de altiveza. Me dijo una vez un amigo que la competencia era normal entre los seres humanos, herencia de nuestro pasado evolutivo. Supongo que ese gen hijoputa se ha escondido durante siglos bajo el apelativo de la soberbia, palabra de tres sílabas que contiene casi todas las vocales.
La soberbia no es sólo un pecado original en nuestra querida cultura cristiana, lo es en la mayoría de las doctrinas religiosas. Se la considera la madre de los pecados, porque de ella nacen otras mierdas putrefaccientes como la envidia, la ira o la vanidad. Lo que algunos llaman "afán de superación", ampliamente aceptado por nuestra sociedad (empecinada en la tontería de la eficiencia productiva) puede ser fácilmente interpretado como una versión más de este pestilente amigo. No digo que sea soberbia el querer superar las metas que uno se pone. Pero es que, en general, las metas las pone el vecino de al lado. Sencillamente, porque no hay tonto si no hay listos con los que compararlo.
Y en esta absurda espiral competitiva, que Adam Smith vaticinó sería buena para la productividad económica (de la que, al menos hasta que se superen los objetivos de abastecimiento mundial, no me verás quejarme), comienza la especialización, la unicidad de la cultura del hombre, la extinción de su identidad. Millonarios ridículamente abastecidos compiten entre ellos por ver quién disfruta de los lujos más excéntricos y superficiales. No es que disfruten de los lujos, es que están compitiendo. O aún peor, la competencia en superficialidad a la que las pijas y otros desechos sociales juegan desde hace años, a base de ocultar sus excentricidades, sus diferencias y peculiaridades. Y no quiero sonar trágico, pero mientras todo este populacho busca su popularidad en este mundo de vanidosos, mentiras y desengaños, toda una generación está obviando la genialidad de Gene Roddenberry que en paz descanse.
Y ahí se queda nuestra identidad. La dadora de creatividad y distinción. La que hace que conocer a alguien sea una experiencia maravillosa, la que nos hace únicos e imprescindibles. En un pozo lleno de soberbia y éticas caducas que nos fuerzan a comportarnos de otras formas para acercarnos, poquito a poco, a esa luz prometida que es la felicidad. Promesa que, a día de hoy, tiene un tinte criollo entre la aceptación social y el trofeo de la competencia. Pero seguimos orbitando y seguiremos haciéndolo. Y cada pasito que intentemos dar hacia adelante sólo servirá para que orbitemos más y más rápido, y más y más lejos.
¿Qué haría un físico teórico? Tomar la estrategia taoísta, quedarse quieto. Queda por demostrar, como casi todo en esta vida, pero la intuición me dice que es el único camino. Considerar la bolita de luz, considerarnos a nosotros. Intentar descubrirnos, no cambiarnos. Intentar apreciar la belleza de los demás, y no superarla. Intentar apreciar nuestra belleza. Tratar de decelerar poco a poco la velocidad orbital y dejar que la gravedad haga su papel. Quizá la bola resulte ser un agujero de gusano, quizá uno acabe spaghettizado cuando alcance la felicidad, sí. Pero... qué diablos. Hay que intentarlo.
Y oye, siempre queda el teatro y la literatura, el cine, los videojuegos o el rol. Siempre puedes jugar a ser la persona que querías ser, siempre puedes dejarte llevar un poco por tu vanidad y presumir de jugar mejor que nadie al Starcraft, dejando tranquilo todo lo demás, sabiendo que no tiene importancia. Después de todo, por alguna razón creó Valve el Half Life. ¿Quién no ha querido ser, al menos una vez en su vida, físico teórico?