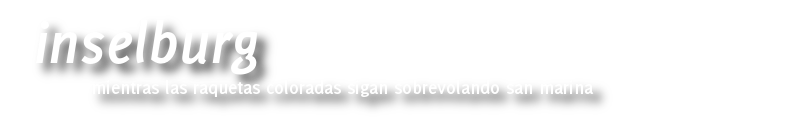Carlos Boyero
Posted on 08. Feb, 2013 by tabs in Uncategorized
Publico aquí un post que dejé como borrador años atrás (wordpress dice que lo edité por última vez el 8 de Febrero de 2013 (que me diga alguien si esa fecha es significativa)), y lo publico ahora por cosas de la vida (y que dios me permita no ser más específico). En un ataque de elitismo Borgiano he preferido no releerlo por temor a corregir y corregir y nunca publicar. Pido al lector que perdone, pues, incoherencias, errores gramaticales, y otras herejías propias de los textos sin destilar. A continuación el texto original.
Salvo quizá para algunos personajes con morales grandilocuentes perteneciente a otros siglos, la vida está para disfrutarla. No sólo eso, naturalmente. Casi todos buscamos un más-allá, una cosa indescriptible a la que, desorientados, llamamos un-algo-que-me-llene, un piscolabis de inmortalidad local, algo que trascienda a nuestra existencia y que, de algún modo, nos haga sentir superiores al mero hecho de existir. Exceptuando nuevamente a algún transeúnte psicótico y a aquellas mentes perturbadas que buscan en la fama su inmortalidad, esa chispita de trascendencia suele ser amable y generosa y se traduce simplemente en un dar-algo-de-mi-mismo-a-la-humanidad. Juntando las dos cosas, no sería muy incorrecto decir que el valor medio de la flecha moral de la sociedad que compartimos está dirigida al disfrute colectivo de esta suma de añitos de existencia a la que llamamos vida.
Por supuesto, disfrutar es una palabra muy difusa. No hablo del disfrute hedonista del instante, placer carnal, uvas carnosas y carne de vacuno poco hecha a la parrilla. Beyond that. Casi todo es disfrutable, desde el transporte urbano hasta la degustación de atún de lata. El objetivo es ese placer tranquilo que se observa en los jubilados británicos asentados en Mojácar. Esa especie de sonrisa difusa, que no es carcajada pero se observa plena, en el sentido de Rosa Montero. La contemplación de la belleza bien entendida, pausada y suave. Sin resentimiento. Sin tonterías. Es la misma sonrisa del que aspira el aroma de una cerveza belga y bebe su primer trago, comprendiendo la complejidad de sus sabores. O la del friki de turno, repitiéndose a sí mismo, sin darse cuenta, "code is poetry" mientras mira el código fuente de Zope.
Bajo este paradigma, se entiende perfectamente cuál es el papel del arte. Por supuesto que hay más. La literatura ha sido durante siglos el vehículo perfecto para comprender formas de pensar que nos son ajenas, arte creador de empatía. Las artes plásticas son, a veces, capaces de capturar en el tiempo un sentimiento y transmitírselo a miles de personas de diferentes siglos, sin perder intensidad ni consumir electricidad. Pero eso siempre pasa con las cosas poco definidas, el objetivo es múltiple y en muchos casos... difuso. Sin embargo, después de toda la transformación intelectual de la ingesta de una obra de arte se encuentra casi siempre una contribución a crear uno de esos momentos de felicidad, de comprensión plena o sencillamente apreciación plástica que hacen de la vida un lugar mejor en el que vivir. Es la interpretación nihilista del arte que, desprovisto de su papel trascendental, sólo puede servir para alentar una vida mejor, más apacible, mejor disfrutada.
No se entienda mal, no digo que el papel del arte sea proporcionarle al espectador un-buen-rato. A veces el objetivo es opuesto, arrancarle un trozo de su alma, enseñarle la parte oscura del mundo. Pero todo ese tipo de vivencias puede ser apreciado. La belleza de un mensaje bien transmitido, o incluso la alegría nostálgica de comprender la tragedia de la vida. Son formas, quizá más sofisticadas, de disfrutar un instante.
Hay arte malo, es innegable. Hay sentimientos mal encapsulados, que se escapan a los dos días de su envase original, dejando una imagen inerte y sin gracia en un marco esmaltado. Pero hay mucho arte mal comprendido. O quizá esa no sea la forma de decirlo, porque no hay ninguna piedra maestra en la que apoyarnos, no hay nada objetivo sobre la comprensión del arte. No se puede comprender mal, ni bien. Quizá sea más exacto decir en su lugar que hay arte que no transmite nada a la mayor parte de la gente, pero que podía hacerlo con la debida educación.
¡Oh, traidor! ¡Defensor de lo abstracto, de lo infantil, de los gustos adquiridos! Y sí, por supuesto que sí. ¿Qué hay mejor que adquirir un gusto? Aprender a disfrutar una nueva cosa, ¡es maravilloso! Si es mejor disfrutar que no disfrutar, ¿no es mejor saber disfrutar algo que mirarlo y no sentir nada? Hay quien critica el arte que no llega al ciudadano desinformado, tachándolo de esnobismo barato y grandilocuente. Hay hasta quien es tan arrogante de negar siquiera la posibilidad de la existencia de un sentimiento encapsulado en una obra si no es capaz de sentirlo. Y sin embargo... No es siempre sencillo desencriptar un sentimiento en una obra plástica, y es natural, es una tecnología muy extraña y sofisticada. ¿No resulta razonable que, para representar un sentimiento complejo, haga falta una forma de encriptación más sofisticada?
Ese es el papel del experto. Aprender esas codificaciones y transmitírselas al ciudadano de a pié. Enseñarle a apreciar el arte. Enseñarle a disfrutarlo. Sacar a la luz las cosas más oscuras de la obra, para que el que la observa sea capaz de disfrutar aún más del instante. Esa es la aportación al mundo del experto: enriquecer la experiencia proporcionada por el autor. En realidad esa forma de enriquecimiento puede ser mucho menos pedante de lo que parece, limitándose a complementar la obra con un par de datos concretos. Denotar que es David Lynch el que interpreta a Gordon Cole en Twin Peaks, explicar por qué la Mona Lisa tiene una sonrisa emergente, hacer imaginar a los turistas en Grecia un Partenón lleno de colores. Son formas de aumentar, en cierto sentido, la experiencia de aquel que contempla el arte, utilizando conocimiento sobre el dominio.
Por supuesto que el verdadero experto no se limita a dar un par de datos triviales que endulzan de curiosidades la obra en cuestión. El experto va más allá. Hace notar los matices cuidados, símbolos recurrentes que se escapan en una primera lectura, oscuridades y segundos sentidos, metáforas, planos perfectos o puestas en escena imposibles. El maravilloso efecto de un foco bien situado o la penumbra constante de los cuadros de Rembrandt. Esos pequeños matices que transmiten en silencio, sin que el espectador lo note, y que cuando son descubiertos estallan en la mente del espectador profundizando el vínculo con la obra y mejorando el instante de su contemplación. ¿Qué más bella aportación al mundo que enseñar a apreciar la belleza?
Es un trabajo arduo y complejo. Muchas veces los autores no están seguros de por qué hacen las cosas ni cómo consiguen sus efectos. Trabajan por intuición, o a veces incluso aplicando recetas que se han ido transmitiendo en el gremio, haciendo pequeñas variaciones, experimentando. El experto, o mejor dicho, el crítico, puesto que no es experto hasta que no ha entendido la materia, tiene que revertir todo ese proceso creativo para comprender por qué le emociona. Y lo que es aún más difícil, tiene que saber transmitir a una audiencia que carece de su entrenamiento y conocimiento sus hallazgos. Tiene que ser intérprete y, al mismo tiempo, autor de una obra que no es suya, reencapsulando el trabajo del artista en un formato que permita a los demás revivir su propia experiencia. Just like that, sin fama ni gloria. ¿No es un trabajo hermoso?
Comprender lo bastante bien una obra de arte como para poder enriquecer la experiencia de un espectador desinformado requiere una cultura de base inabarcable. No puedo ni imaginarme la cantidad de teoría del arte, probablemente tan aburrida para la mayor parte de los estudiosos como lo son las matemáticas para la mayor parte de los astrónomos, que hace falta introducir en un cráneo para que, al recibir una nueva obra de arte, cual John Nash las partes interesantes salten a la luz. Y el entrenamiento, miles y miles de obras de arte que no comprende, pues todavía no tiene la formación necesaria para hacerlo, con sus consecuentes estudios adjuntos, probablemente más de uno por cada obra, pasando constantemente por los ojos del crítico con la esperanza de que su acción pasiva se transforme, algún día, en creación.
Un largo camino lleno de rocas. Pero vale la pena, porque con cada paso el crítico puede aportar más a sus compañeros de piso, explicándoles cositas que hacen que sus ojos brillen de forma distinta a como suelen brillar. Y la mente del crítico, cada vez más preparada, empieza a disfrutar más y más sus estudios, adelantándose a las críticas establecidas que está a punto de leer, apreciando cada vez más y más los enunciados de sus ejercicios y creando, cada vez en mayor medida, esa mágica aportación que será, en adelante, su obra.
Carlos Boyero es probablemente una de las personas que más sabe de cine en este país. Puedo adivinar, leyendo sus artículos, lo largo que ha tenido que ser su camino, que aún no ha terminado. Las miles de horas de estudio dedicadas a comprender mejor su profesión. Todas esas rocas escaladas, dejándose las manos, rompiéndose las uñas, masticando el frío y agrio polvo del desierto. Y, sin embargo, con su valija de herramientas en la mano, no es capaz de disfrutar una película más que un ciudadano desinformado. Incluso me atrevería a decir que las disfruta menos. Quizá no todas, quizá sólo la gran mayoría. Quizá quedan todavía retozos de perfección que hacen que sus ojos brillen más que los de al lado... ¿pero cuántas?
Carlos Boyero ha conseguido lo incomprensible. Ha dedicado toda su vida a la adquisición de un conocimiento que ha empobrecido cuantiosamente su experiencia con el arte. Y su alcance es todavía mayor. Porque es un buen autor, es capaz de encapsular con inigualable maestría su experiencia. Su experiencia pobre y vacía. Es capaz de utilizar todo su entrenamiento y cultura para convencer al espectador, con argumentos redondos, por qué no puede disfrutar de una película, mostrándole, como antítesis del crítico ideal, cuáles son las cosas que restan belleza a la obra. Es como una mosca molesta que indica constantemente dónde está el micrófono. Que salta de su butaca para mostrarle a todos que hay planos desenfocados en Twin Peaks, que la sobriedad del Partenón es falsa, que hay bugs en el código de Zope.
Y en realidad, no es único en su especie. Porque naturalmente todo lo que he contado antes sobre la brújula de la moralidad de nuestra sociedad es, en palabras gringolocuentes, bullshit. Una idealización mágica y tierna de lo que podría ser nuestra sociedad, pero desgraciadamente una muestra pobre e irreal de lo que verdaderamente sucede.
Porque no se busca esa mirada apacible y tranquila que da la brisa del mar en la cara ni la nostalgia mágica de Beguinners ni la felicidad eufórica de Always Look at the Bright Side of Live. Se busca la alegría instantánea, hedonista, la carne poco hecha a la parrilla, la carcajada salvaje e instantánea, el ensalzamiento del yo, la fama y la gloria, mal escenificadas tanto en el cine como en la literatura. El sistema económico en el que vivimos, que en teoría debería incentivar el bien mayor en escalas estadísticas, incentiva lo instantáneo, lo barato. Es por eso que el lector ocasional prefiere partirse la caja leyendo la crítica voraz y sarcástica de Boyero que realmente mejorar su experiencia como espectador.
Oh, come on, Tabs, no seas dramático. Todos hemos aprendido de Homer Simpson que las críticas no pueden ser siempre buenas. Hay que guiar al espectador indeciso, indicarle cuáles son las cosas buenas, pero también advertirle de dónde están las malas. ¿Qué hay de malo en edulcorar con algo de sarcasmo aquellas críticas que, a la fuerza, deben ser malas?
¡No hay necesidad alguna de críticas malas! Para eso están los rankings numéricos que, sin guiar tu interpretación de la obra de arte te permiten filtrar las cosas que sabes de antemano que no te pueden gustar, para optimizar tu tiempo de visionado. Las críticas no deben ser leídas de antemano. Son una guía para comprender mejor una obra después de haberla visto. La crítica sólo acompaña a la obra en las artes plásticas, donde el tiempo no es importante, donde no hay espacio para sorprender al espectador más allá de los primeros segundos.
En las artes en las que el tiempo es un factor importante, como el cine o la música, la crítica es un complemento que sabe mejor de postre, permitiendo al espectador crearse una opinión propia antes de leer las plasmadas por gente con una opinión mejor fundamentada.
Entonces, ¿leer las críticas de Boyero es un acto de vaguería intelectual, de derrotismo interpretativo? Bueno, cada uno tiene sus motivos, seguro que hay de todo. Sin embargo, mi intuición me dice que no, que es mucho más sencillo que todo eso. Personalmente solía leer a Boyero por pura diversión. Porque, en realidad, no es tanto un crítico como un autor. Un autor oscuro, que utiliza las obras de los demás para lanzar sarcasmos agudos que despiertan la sonrisa del lector, compartiendo por un instante la explícita maldad del escritor. Pero esa sonrisa isntantánea, el lujo de la alegría del instante, efímera, tiene un precio: renegar para siempre de la apreciación de la obra.
Porque no nos engañemos. Carlos Boyero es un triste, un pobre hombre que ha rebanado para siempre su capacidad de disfrutar del cine cuando este no alcanza la perfección. Pero no es un estúpido. Sus críticas son tan certeras como despiadadas. Naturalmente renegar de su lectura es renegar de un trocito de verdad. ¿Pero puede acaso haber una verdad objetiva en el arte? Algunas verdades tienen más argumentos que otras, es cierto, pero eso no significa que sean más profundas.
El dilema es claro. Leer a Carlos Boyero implica, casi siempre, perder la oportunidad de la apreciación de una obra. A cambio se nos proporcionan dos cosas. La primera, esa sonrisa maligna del sarcasmo inteligente y despiadado de Boyero. La segunda, de naturaleza vanidosa y arrogante, proporcionarse a uno mismo críticas bien fundamentadas sobre lo que se ha visto o se está a punto de ver.
La respuesta no es única ni universal. Personalmente, me quedo con el cine, que tanto ha conseguido aportarme durante todos estos años. Quizá sea una cuestión de lealtad. O una respuesta de respeto ñoña y melosa al año-y-pico de trabajo que hay detrás de esas dos-horas-y-poco de película. Pero no estoy tan interesado en la verdad, en los defectos, como en la belleza potencial de cada film. Y es por eso que, cuando leo El País, me aseguro primero de que el autor no sea Boyero antes de leer tan siquiera el titular de una columna. No me interesa lo que tenga que decir ese señor.